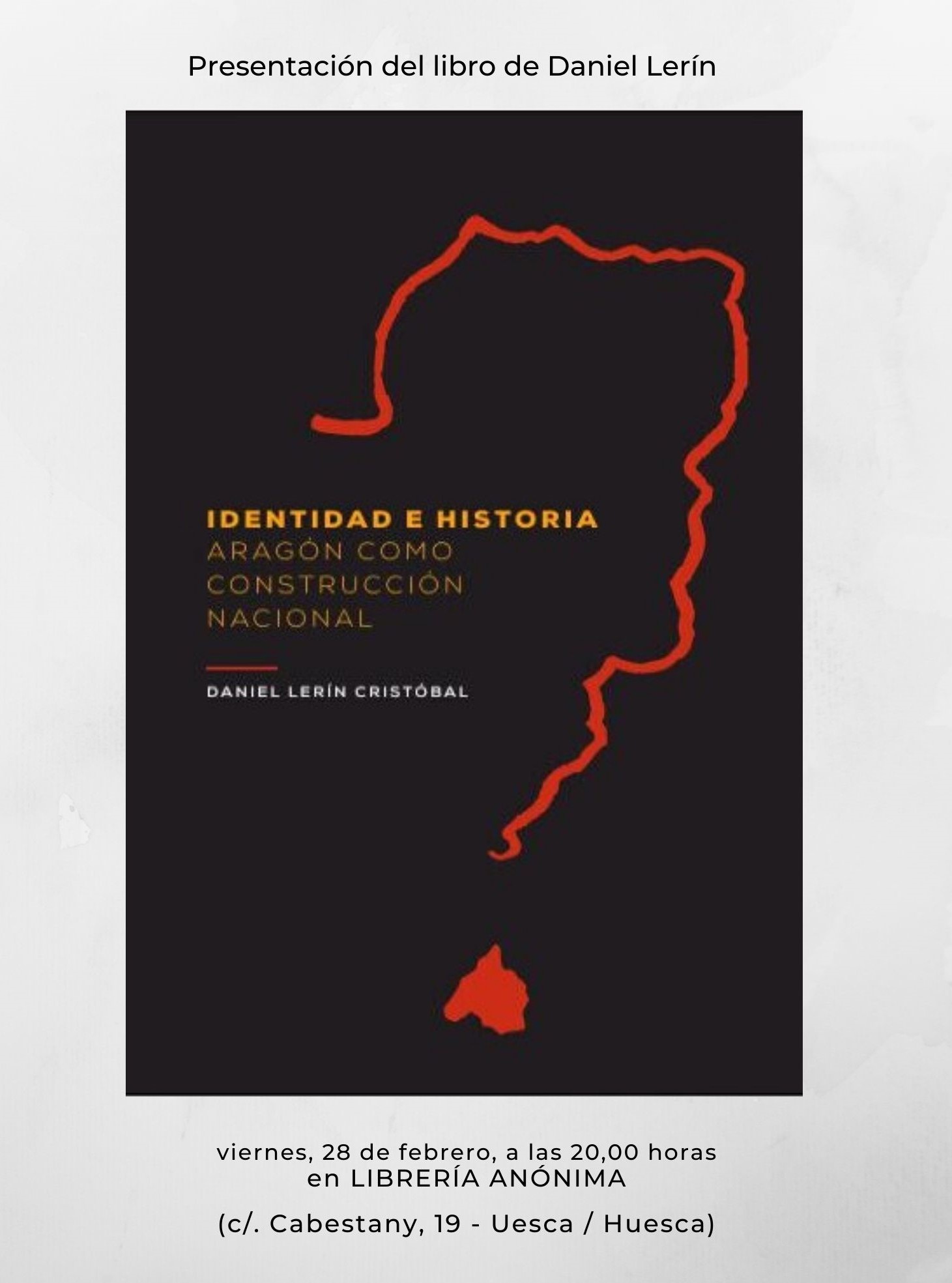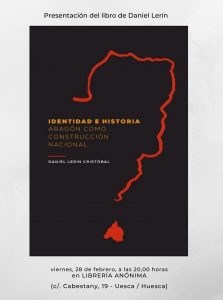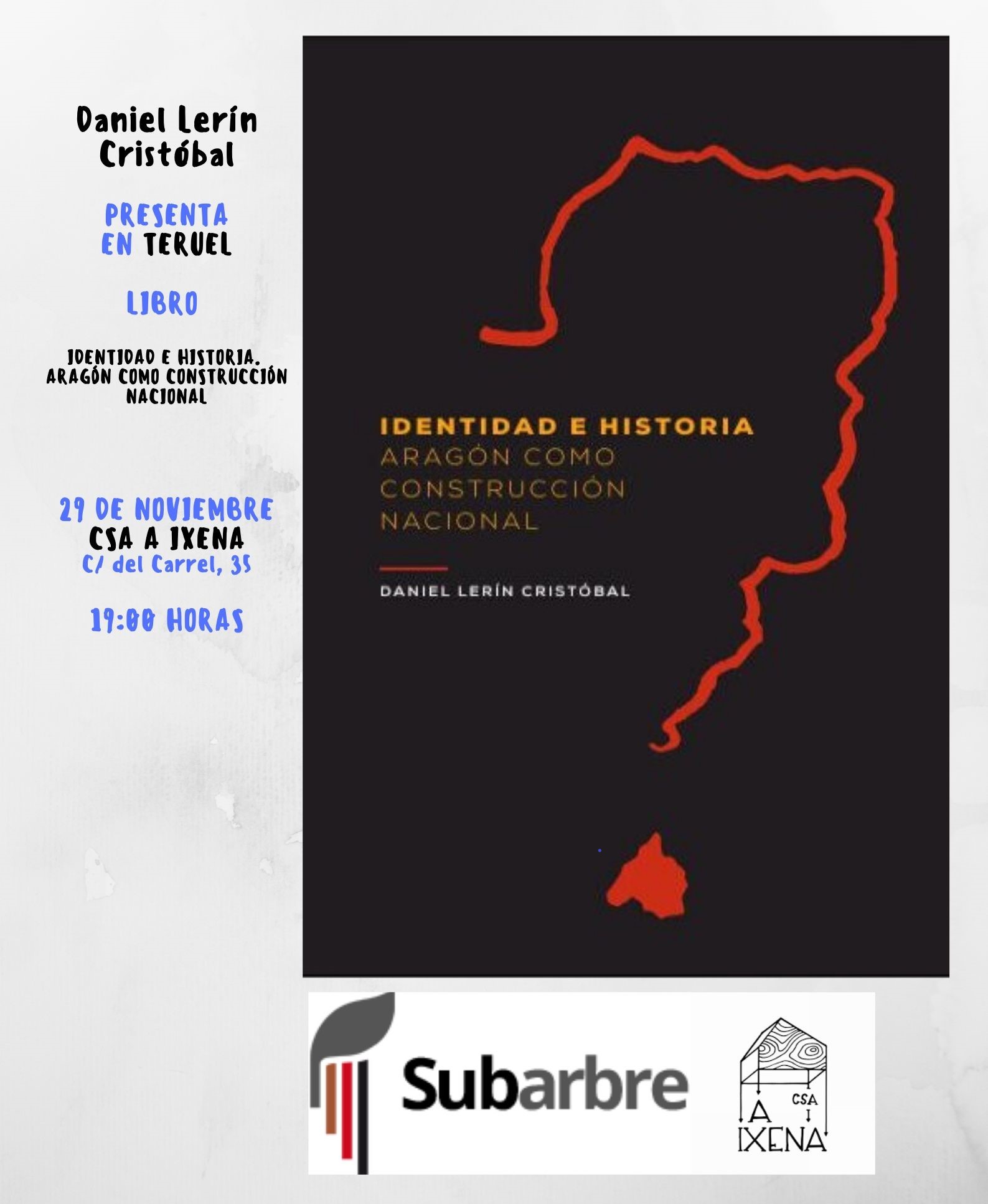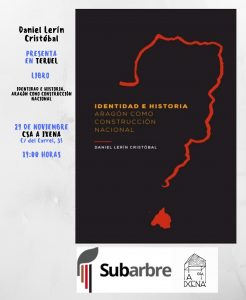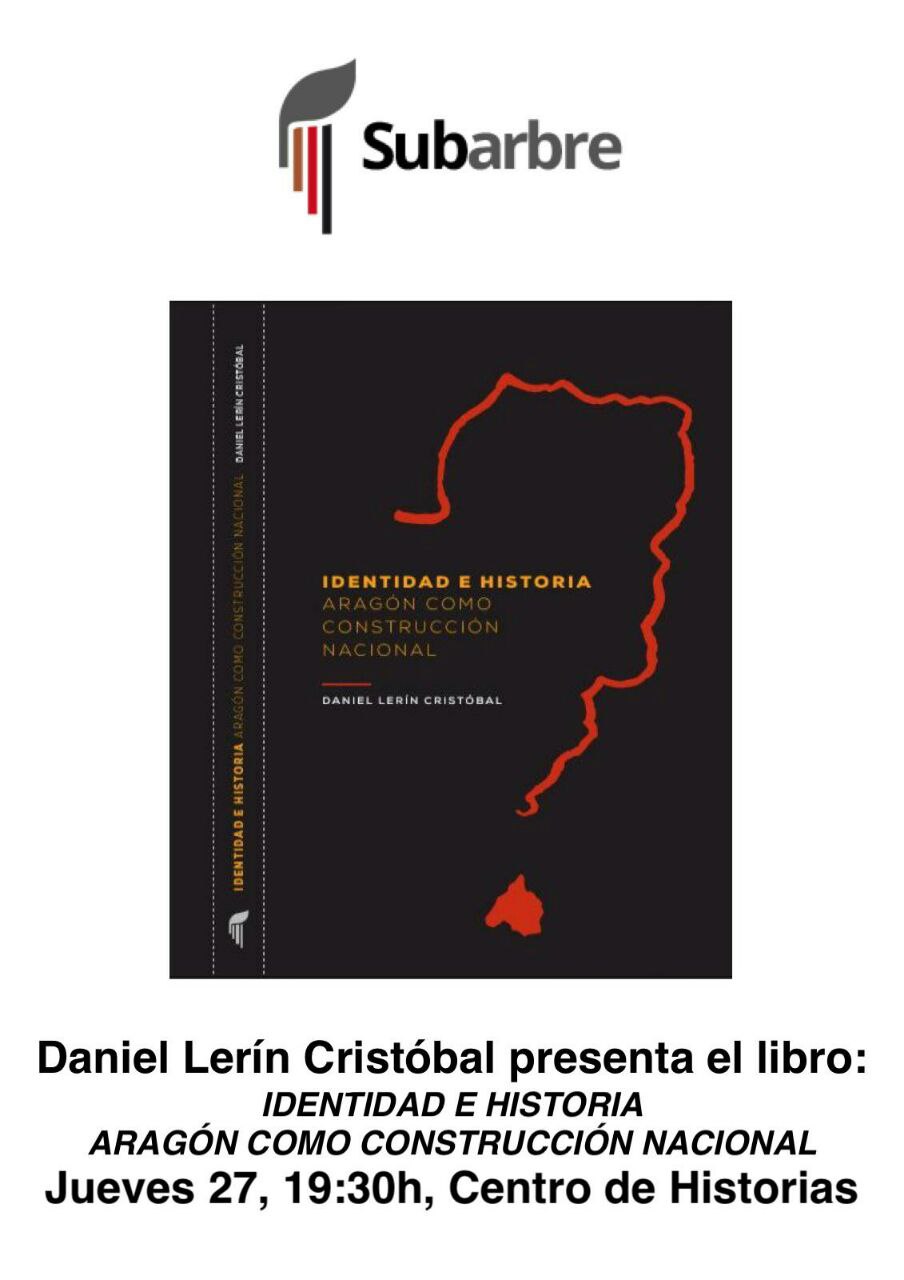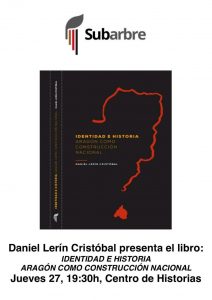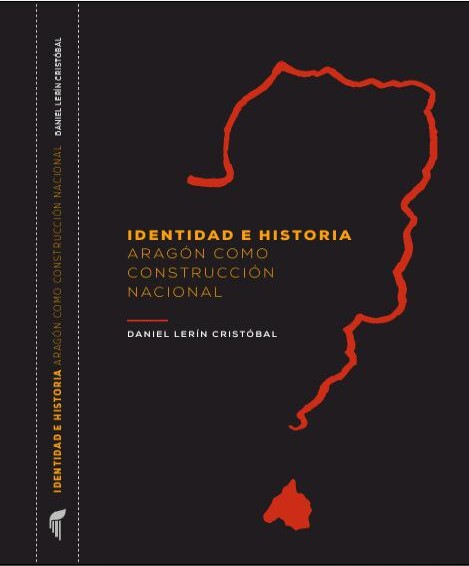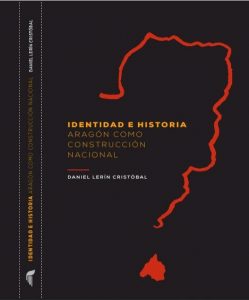Autor: Lorient Jiménez – @desiertodesara
Este texto fue escrito el pasado mes de mayo. No lo he publicado hasta ahora, en parte, porque no fue escrito con la mente puesta solo en sus lectores, sino también en quienes nunca podrían leerlo. Ha hibernado, además, para saber si el pasado es algo digno de ser revisitado. Dejo la respuesta abierta a vuestra lectura.
Murió Franco Battiatto. Pero tal vez, solo tal vez, eso no sea lo importante, porque si la voz del padrone estaba en lo cierto, a estas horas estará reencarnado, y como todo el mundo sabe las penas con transmigración son menos. Lo que de verdad importa, ay, está menos claro. ¿Por qué Battiato es ahora importante para mí, cuando nunca antes lo había sido más allá de un cierto respeto? ¿Por qué su muerte -en absoluto inesperada- me deja con una incomodidad y un desasosiego cuyo origen llevo una semana intentando ubicar? ¿Por qué a su imagen le suceden siempre en mi cabeza las de “otros”?
Empecemos por el principio: Battiato es un recuerdo de mi infancia, y ahí podría haberse quedado, como una Marta Sánchez cualquiera. Años después, hacia el 2000, se coló de nuevo en mi vida a través de Stefano, quien me descubriría parte de su riqueza y su complejidad. En realidad, mis recuerdos no abarcan mucho más, por eso me ha sorprendido que lo que viene a rondarme de continuo durante esta semana es aquel Strani Giorni, (“días extraños, vivimos días extraños”). Nunca una canción supo mezclar mejor el deseo de paz, las reverberaciones de la reencarnación -que ya se le apuntaban a Battiato- y la necesidad de hacer balance, esto es, de ajustar cuentas con una humanidad cruel.
Conocí esa canción bajo la forma de dueto con Carmen Consoli (ver aquí el maravilloso video original), y en este punto he podido empezar a entender porqué de entre todo lo poco que conozco del Maestro me ronda esta canción y no otra.
Carmen Consoli. Catanesa como Battiato, tiene un don muy concreto: la habilidad de hablar con el pasado, ya sea vivo o muerto, y de seguir los hilos que conectan una generación con las que les antecedieron. Puede gustarte más o menos su música, pero escuchando Bianco e nero o Quattordici luglio vas a entender la vida de su madre mejor que la de la tuya, o incluso, lograrás entender a tu madre mucho mejor. En cierta manera actúa como una médium. Como un puente.
2011
Por si no os habíais dado cuenta, esta es una historia generacional. Si nos ponemos quisquillosos, son las preguntas que me gustaría hacerle a mi padre sobre momentos de su vida paralelos, creo, a los que me toca vivir hoy. Este año hará diez años que ya no está, y si su opinión cuenta para algo, después de la muerte no hay nada, y en el caso de que hubiera algo parecido a un alma imperecedera, él se negaría a que viniera a visitarme y a aconsejarme, aunque solo fuera para no darle la razón a ningún cura.
Así que heme aquí, escribiendo. Creo que esto le gustaría más que ningún médium o sacerdote. Porque mi padre ya no me habla. La última vez que conversé con él -con su fantasma, claro- fue un día de mucha fiebre al poco tiempo de que naciera Bruno. Me dijo que estuviera tranquilo, que todo iba a ir bien. Que podía confiar en que yo sería un buen padre, y que no tuviera miedo, y todas esas caricias espectrales que susurran los fantasmas cuando nos quieren bien.
Eso fue todo. A medida que habían pasado los años sus visitas se habían ido espaciando hasta detenerse después de aquella. Y a mí no me ha quedado más remedio que buscar su consejo y algún tipo de analogía/consuelo en otros sitios. En Battiato, por ejemplo, aunque mi padre y él solo se parecen en que están muertos, y en que supieron mantener abierto un diálogo entre su generación y las que les siguieron. Pero hay otras vidas. Esto es importante: hay muchas vidas, pero muy pocos momentos que anuden todos los hilos en una experiencia común y compartida. Y sin embargo, hay cauces, y caminos, redes, por las que muchos deambulamos y transitamos y que dotan a esas muchas vidas de colores y tonos y experiencias y sabores similares, como las primeras veces que ibas a casas de amigos o primos a comer, y todo te recordaba a tu casa, pero era ligeramente diferente y eso era la mismo tiempo excitante e incómodo.
Circa 1980
El final de los 70 vino a ser eso: un sendero muy concurrido en el que se fueron agostando esperanzas, pero también se calmaron furores. Significó, para la generación de mi padre y mi madre, el momento de cambiar y también el de asumir (más) responsabilidades; el periodo en el que cambió la marea y no todos supieron o pudieron mantenerse firmes. El tiempo de los Los Hombres G, Margaret Thatcher, El Equipo A, Los GAL, Ronald Reagan, Morrissey y Felipe González surfeando sobre las promesas del futuro de nuestros padres, esto es, de nuestro presente. Porque creímos que fue en 2008 cuando se decretó que viviríamos peor que nuestros padres, pero con toda probabilidad eso ocurrió la mañana del 20 de enero de 1981.

Yo nací en 1979; en 1985 nacería mi hermano (mi padre, entonces, con 38 años). En 2021 nació Nicolás, yo, con 41. Después de todos estos años, no tengo la más mínima idea de que pensaba, de cómo se sentía mi padre acerca de todo esto, sobre el vértigo de la paternidad, sobre el comienzo del fin de la Transición. Etc. Después de todos estos años, apenas sé cómo florecieron y se gastaron sus esperanzas. Qué hostias, ni siquiera creo estar seguro de cuáles son las mías.
Es curioso que pueda conocer los sueños de un extraño mejor que los de mi padre, pero así es. Por ejemplo, a mi padre nunca le cayó demasiado bien Peter Gabriel, ni tampoco se puede decir que le interesara demasiado. Tal vez habría cambiado de opinión de saber que, igual que cuando grabó Biko en oposición al apartheid sudafricano en 1980, desde hace muchos años se mantiene como un firme opositor al apartheid israelí contra los palestinos. Recordemos, porque es relevante, que a partir de 1980 fue difícil para mucha gente permanecer en el lado correcto de muchos conflictos.
Peter Gabriel había dejado Genesis en 1977 para arrancar su carrera en solitario. Al contrario de lo que suele ser habitual en el mundo del rock, no fue una ruptura traumática, y Gabriel incluso terminó la gira que el grupo tenía programada. Con los años, explicitó a fondo los motivos para tomar aquella decisión, como las ganas de arrancar un proyecto en solitario, la necesidad de bajar el ritmo respecto a lo que suponía una vida en carretera con uno de los supergrupos de los setenta y, sobre todo, la voluntad de implicarse en la crianza de su hija recién nacida. Pero sea como fuere, antes de contarlo en entrevistas, Gabriel ya había escrito Solsbury Hill, y pocas veces se ha escrito una canción en la que se plasme con más vitalidad la victoria del cambio artístico, personal y de época sobre sus enemigos y obstáculos. El vértigo, la adrenalina, la duda, la voluntad.
Por lo que sea, todo esto de dedicarse a la paternidad, protegerse de la avalancha del éxito y demás no funcionó muy bien, y Gabriel acabó divorciado y alejado de su primera hija, Melanie, quien había sido al fin y al cabo uno de los detonantes de sus decisiones, en especial de su ruptura con Genesis. Creo que por eso la primera canción de su disco de 1992, Us, es “Come talk to me”, una especie de súplica / conjuro en el que pide a su hija que hable de nuevo con él, que se liberen de la tristeza que les sobrevuela. “No vine a robar, todo esto es tan irreal”, y en estos versos se encierra la incredulidad ante el propio devenir de los acontecimientos, a cómo hemos llegado a esto.
Así, el primer disco de Gabriel en solitario en 1977 se abría con Solsbury Hill -era la segunda canción, pero tenía voluntad de apertura, en tanto que Moribund the Burgermeister, grande como es, se antoja como una rareza y más como primera pista del LP-, anunciando una nueva vida, un nuevo proyecto, compromiso, esperanza. Por su parte, Us sería, quince años después, el último disco de esta etapa de Gabriel, abierto como digo por Come talk to me, por un monumento al distanciamiento, a la soledad y al sentimiento de fracaso emocional. No solo eso: después quedaría un artista exhausto, que tardaría diez años en sacar su siguiente álbum, y solo dos más después de 2002. Eso sí, la gira de 1993-94 nos dejaba ese montaje entre hortera y maravilloso (y como siempre con Gabriel, muy teatral) con el que se abría el show, precisamente con Come talk to me.
La vida y la trayectoria definen una época, en cierta manera. O cierto tipo de personas de cierta época. Por escapar de la aliteración: los ochenta fueron una época confusa y decepcionante, de repliegue en muchos aspectos, para la generación nacida en los años 40; fue, también, el momento del despliegue de sus proyectos de madurez, y para muchos esto agotó su mojo, su elan y su maná, dejando un reguero de divorcios, discos fallidos y causas literalmente perdidas.
1994 (ida)
Debía de estar coleando la gira de Peter Gabriel de la que hablábamos cuando pasaron tres cosas. La primera, Kurt Cobain se suicidó. La segunda, Tony Blair era elegido líder del laborismo británico, y sería elegido primer ministro del Reino Unido tres años más tarde. La tercera, mi padre y yo fuimos juntos a comprar la edición del 20º aniversario del The dark side of the moon de Pink Floyd que había salido el año anterior. Eran los noventa, y si en el resto del mundo occidental esto significaba respirar aliviados porque partidos socialdemócratas volvían al poder para hacer las mismas políticas que habían hecho Reagan, Thatcher, Kohl y cía., en el Estado español era lo mismo, pero al revés y con similares políticas. Eran los noventa y para la gente de la generación de mi padre eso también quería decir que podían empezar a hablar el mismo lenguaje que sus hijos, tras una década enseñándonos a hablar.

En casa, eso suponía que yo podía acceder a decenas de discos y singles tanto de mi padre como de mi madre; ambos solían coincidir en la música aragonesa y los cantautores, y alejarse en las arenas del rock. De hecho, fue de la mano de mi padre que yo primero y mi hermano más tarde descubriríamos grupos como Iron Maiden y Soziedad Alkoholika, amén de Gwendal e Ixo Rai. Por esto dije más arriba que mi padre tuvo, entre otras, la virtud de mantener un diálogo intergeneracional.
Pero lo de The dark side of the moon fue distinto, porque no iba de descubrir algo juntos, sino de que él me dejaba acceder a una parte de su pasado, distinta de otras más públicas, conocidas o accesibles. Más íntima. Serena. Intensa, también.
Fue también una ventanita a lo que puede que fueran sus primeros fallos de memoria. O no, quién sabe. Ahora entiendo que con cuarentaypico es fácil que los recuerdos te hagan un raro y estés convencido de que Wish you were here (canción) estaba en el Dark Side. Por lo que sea, mi padre no conservaba discos de Pink Floyd y no había wikipedia, amigos. Recuerdo su cara de ligera decepción tras escuchar el disco. “Estaba en el de la vaca, pues”. Que tampoco, porque el de la vaca era el Atom heart mother, y ahí no estaba el Wish you were here, que era un disco en sí mismo. Ahora mi padre está muerto y me resulta imposible escuchar esa canción, porque fue la que toco Juanma en su funeral. Mierda, casi tampoco puedo entrar en el patio de casa, donde la tocó. Y tampoco puedo porque sé que la grabé en una casette, pero no sé si la conservo, y, además, tampoco tengo donde reproducirla; sin embargo, tampoco querría aunque me hiciera con una pletina, por, ya sabéis, todo lo anterior.
Pero buena parte de todo esto entonces no lo sabía, y no podía saberlo, y realmente me habría dado igual, porque la caja del 20º aniversario era preciosa y yo solamente podía pensar en que le había hecho una raya al CD y pegaba un salto en Money. Mi padre nunca me lo echó en cara. Y me hablaba de Gilmour, y de Waters. Ves, por Waters, al contrario que por Gabriel, tenía respeto. Le adjudicaba -con razón- la autoría de The Wall, que era lo que estaba haciendo mientras Gabriel lanzaba su carrera en solitario y yo nacía, más o menos.
De Roger Waters nunca supe gran cosa; ahora, con el tiempo, me pregunto si el hecho de que aceptara su expulsión de Pink Floyd en 1984 fue una decisión más artística o personal; es decir, si fue como en el caso de Gabriel un cambio de rumbo, una búsqueda de nuevas esperanzas u horizontes cuando parecía que se difuminaba el futuro y que el pasado había perdido impulso. Al igual que Gabriel, Waters plegó velas musicales durante años en 1992, atrapado en una crisis creativa y víctima de su criatura, en su caso más The Wall que los propios Pink Floyd. También como Gabriel, a pesar de todo ha querido y sabido mantener un compromiso, quiera decir esto lo que quiera decir.

1994 (vuelta)
En 1994 yo sabía poco de la muerte. Mi abuela Adelina no fallecería hasta dos años después, y el resto de personas cercanas que han muerto lo hicieron mucho más tarde, por suerte para ellas y aunque fuera igualmente demasiado pronto. Por eso, lo de Kurt Cobain, me pilló con un poco de fenómeno fan, pero sobre todo con curiosidad por ese tránsito del que conocía tan poco, y sobre todo, me interesó el duelo, algo de lo que lo ignoraba todo. Un poco por eso fue por lo que me terminaría pillando dos discos bastante dispares entre sí pero sobre los que acechaba la sombra del “Club de los 27” y del suicidio de Cobain. Uno, The Cult de The Cult, pues la historia ha terminado por ponerlo en el mismo lugar que lo puse yo al poco, en el fondo de una estantería, si bien diré que no era tan, tan malo como se le llego a criticar, solo era… forzado.
Sleeps with angels es harina de otro costal. Es, de hecho, el costal entero. Hay que entender que, con catorce años, de Neil Young no conocía nada, solo ese Keep on rockin’ in the free world cuyo video me martilleó bastante, por esa estética vagabunda y desaliñada, y, sobre todo, la versión que había tocado de All along the Watchtower en 1993, en el concierto de homenaje a los 30 años de carrera de Bob Dylan.
Por favor, verse el video en el enlace anterior, con el contexto de un chaval de 13 años que ve un concierto de homenaje a Dylan en la MTV o la emisión en abierto de l0s 40 de Canal+, en plan “qué bonito, que folky, que rock más accesible” y se encuentra con este señor haciendo estas cosas. Por eso, cuando leí -en la Popu, dónde si no, que la había descubierto mientras me recuperaba de la artroscopia de rodilla- que Neil Young sacaba un disco centrado en la muerte de Cobain, pues ni me lo planteé: ahorré, o supliqué, o yo que sé qué, y me lo compré -ese y el The Downward Spiral de NIN-. Se decía que la nota de suicidio del cantante de Nirvana incluía referencias a Young, y que el disco nacía de ese diálogo con la muerte de otro músico, como habían surgido muchas canciones y discos suyos antes.
Escuchar con esa edad un disco así -maduro, oscuro, triste y, sobre todo, con una mirada larga, casi histórica sobre la música y la propia sociedad norteamericana- te cambia la perspectiva. Otra cosa que aprendí de mi padre es a traducir compulsivamente las letras de los discos en inglés que llegaban a mis manos. Me resultaba fascinante la facilidad con la que Young pasaba de pistas duras y oscuras -como Piece of crap o la dedicada a Cobain y que daba título al disco, Sleeps with angels– a Change your mind, una canción larga y envolvente, en la que la luz emerge entre una densa línea de bajo, casi como gotas, o susurros en una duermevela. Pero tal vez lo que más me llamó la atención del disco es cómo, conociendo la parte más dura de Young (el single Piece of Crap, el All along de Dylan o el Keep on rockin’), era capaz de absolutas maravillas suaves, íntimas, (agri)dulces y recurriendo a instrumentaciones como el jodido clavicordio. En serio, ¿quién usa el clavicordio en un disco de rock?
Sleeps fue el disco central de un total de siete álbumes de estudio y dos directos (el eléctrico y saturado Arc y el Unplugged para MTV) lanzados entre 1989 (Freedom) y 1996 (Broken arrow), que convirtieron a Young en el referente de toda la generación indie y grunge, incluyendo una colaboración y gira con Sonic Youth por California en 1991 y Mirrorball, disco con Pearl Jam en 1995.
Con estos nueve discos -el grueso de su producción noventera- Young había dado carpetazo a su etapa experimental, que coincidía más o menos con su turbulento fichaje por Geffen Records en 1982 -tras un parón de giras de cuatro años- hasta su vuelta a Reprise en 1988. De nuevo y al igual que en el caso de Gabriel, Battiato o Waters, 1980 se había erigido en divisoria para Young, e intuyo que para toda una generación; se dan, como es lógico, diferencias: acostumbrado a grabar y girar con Crazy Horse, Young era y es, no obstante, un solista. En su caso, el reto del cambio tuvo que ver con otros factores. Primero y fundamental, artístico:
The 80s were really good. The 80s were like, artistically, very strong for me, because I knew no boundaries and was experimenting with everything that I could come across, sometimes with great success, sometimes with terrible results, but nonetheless I was able to do this, and I was able to realize that I wasn’t in a box, and I wanted to establish that.
Segundo, y más fundamental todavía, Young se topó en 1980 con la parálisis cerebral de su hijo Ben, que le impedía funciones básicas como el habla. Re·ac·tor (1981) y especialmente Trans (1982, el primer disco en Geffen) están grabados haciendo un uso intensivo de los sintetizadores y el vocoder (sintetizador de voz), mediante los cuales intentaba establecer una comunicación con su hijo. Me gusta creer que parte de la habilidad de Young para experimentar y romper barreras generacionales tiene que ver con esta fase de experimentación tan condicionada por la enfermedad. O no, vete a saber, a lo mejor es mera necesidad de recomponer por otros medios el vínculo que ha tenido dificultades para desarrollar con su hijo.
Puede que la canción que mejor define esta época y estos dos discos en concreto sea Transformer Man. Siempre me ha parecido fascinante el contraste entre la versión original y la que toca en 1993 en el acústico de la MTV. Según tengo entendido, ésta es la primera vez que la interpreta sin distorsión y con las letras perfectamente audibles. Nunca te quejes (no va por nadie, Peter Gabriel) de las dificultades para comunicarte con tus hijos sin antes escuchar esta canción y entender su contexto.
En fin. Neil Young siempre ha sido mi preferido. Lo he considerado, además, una elección y un descubrimiento muy íntimos en los que no han participado ni mis padres ni mis amigos. Casi ni la MTV, que me llegó durante unos años por azares de la parabólica de la comunidad. Después ha sido un músico del que he disfrutado mucho en común; es verdad que cuando pienso en él comparado con el resto de los que hemos estado hablando, no me cabe duda de que mi padre, por ejemplo, lo conocía y lo respetaba. Pero siempre me quedó la sensación de que para él, o para mi madre y otra gente de su generación o de su círculo, la música de Estados Unidos siempre sonó más lejana que la británica o la francesa, y que la querencia por modas o géneros como el grunge, el rap o el noise tenía algo de último episodio de la hegemonía cultural yanki, por muchas pajas mentales que yo me hiciera sobre lo libre de mi gusto.
Sea como fuere, Neil Young ahí sigue. Tiene 75 años y sigue tocando y sacando discos a un nivel altísimo. Me atrevería decir que algunas de sus mejores obras han llegado después del 2000, cuando otros ya han echado la persiana y apenas giran de cuando en cuando para mantener su nivel de vida. Greendale (2003) o Le Noise (2010) aguantan perfectamente la comparación con sus clásicos de los setenta. Ni que decir tiene que, además, su compromiso social y político tampoco ha decaído durante todo este tiempo.
La conclusión, supongo, tiene que ver con que es posible mantener el sueño vivo. La divisoria de los 80 fue más productiva para todo el mundo de lo que muchas veces pensamos, pero algunos fueron capaces de ir más allá y mantener la llama durante décadas, y también que somos capaces de compartir sueños, lenguajes, músicas, imaginarios y posibilidades, y trascender las barreras generacionales, algo que me empieza a parecer una de nuestras grandes losas.
2021
Bien. Ha sido todo un viaje. No sé por qué lo he hecho, y no sé por qué me habéis seguido, lo cual suele ser un motivo perfecto para cualquier viaje. No he conseguido encontrar el alma de Battiato, que sigue vagando en busca del cuerpo adecuado para encarnarse. Sigo sin poder hablar con mi padre, sigo sin conocer cuál fue el futuro suyo que no llegó a ver, es decir, mi presente; y eso me enfanga y me traba, y me cuesta, me cuesta tanto pensar en mi futuro, o sea, en lo que será el presente algún día de Nico y de Bruno.
Mientras iba escribiendo esto ha habido un jaleillo con una escritora supuestamente joven que, a pesar de reclamarse supuestamente de la izquierda gusta de usar insultos de la nueva derecha alternativa, metáforas y lecturas del viejo falangismo y anhelos de la familia protegida por el ángel del hogar y mantenida por el varón proveedor, repoblando España y haciendo innecesaria (¿e indeseable?) la inmigración.
Lo jodido no es su predicamento, ni la lluvia fina, que cala y que empapa y prepara el terreno para que otros con menos escrúpulos y más crueldad y cinismo siembren y recojan. No. Lo jodido es que hay un rincón de todos nosotros, de todas nosotras, padres, madres, (abuelos, abuelas, gente que cuida mirando al futuro, en general) en que admitimos que tiene razón. O de modo más preciso: en ese rincón habita el miedo, el miedo más intenso, el que hace posible que tenga razón, y que la tenga cualquier discurso que nos dé la seguridad necesaria para nuestros vástagos.
Aun así: nunca nadie con ningún discurso que garantice seguridad para nosotros, para nosotras y nuestras hijas e hijos estará diciendo la verdad. Siempre vamos a vivir con miedo, con punzadas de dolor que, puntual o continuamente, nos ponen en tensión y nos avisan de cualquier perturbación en la fuerza, nos alertan de cualquier amenaza, real o imaginada. Nadie tuvo esa seguridad en el pasado y nadie la tendrá en el futuro. La generación que no murió, emigró, y la que no, se inmoló. Y todos los padres lloraron, y todos las madres intentaron proteger, y todos ellos estuvieron ahí para sus hijos cuando volvieron alegres o derrotados, vivos o muertos, o cuando no volvieron y nunca más se supo de ellos en este mundo. Y se volvieron a levantar.
Lanzamos a nuestras hijas e hijos hacia el futuro, con la esperanza de morir antes que ellos, sin saber si estarán bien, y no hay incertidumbre comparable. Pues el individuo, y el colectivo sincrónico tienen un amplio abanico de decisiones sencillas: la rendición, el suicidio, la adaptación, la resistencia… para ellos no hay esa incertidumbre, solo incapacidad para someterse o cobardía para liberarse.
¿Qué tiene que ver todo esto con Battiato, con Gabriel, con el resto, con mi padre? No lo sé. Tal vez que lo intentaron, y que desde lugares muy distintos nos siguen diciendo que no nos rindamos, que día tras día, año tras año, caminando por las mismas calles, colinas y campos, siempre habrá alguien, un ángel, que nos diga que nos espera un mañana, incluso una vida mejor. Y nos avisan, nos previenen: que lo que cambian no son ni las calles ni los campos, ni la vida mejor, sino el ángel y quien le escucha. Que no hay más que un escenario y la historia es una continua sucesión de ángeles y fantasmas susurrándonos anhelos. Que cuando llegue nuestro momento, nos convertiremos en aquellos ángeles y en estos fantasmas y bisbisearemos. No hay nostalgia posible, solo decir mejores y más hermosas palabras y rumores que aquellos que recibimos.
Ahora bien, si esos susurros estarán cargados de esperanza y horizontes, de posibilidades y promesas, o de miedo y rencor y de precauciones que se tornan muros, esa es posiblemente nuestra única elección y la única batalla que podemos dar. Y en todos los días extraños que nos están tocando vivir habitan ecos de murmullos y melodías de tiempos pretéritos, que debemos recoger y cuidar como pájaros de alas quebradas. Y alzar una voz potente, y despedirnos, porque nunca está lejos el día en que salgamos de escena. (Lorient exeunt).